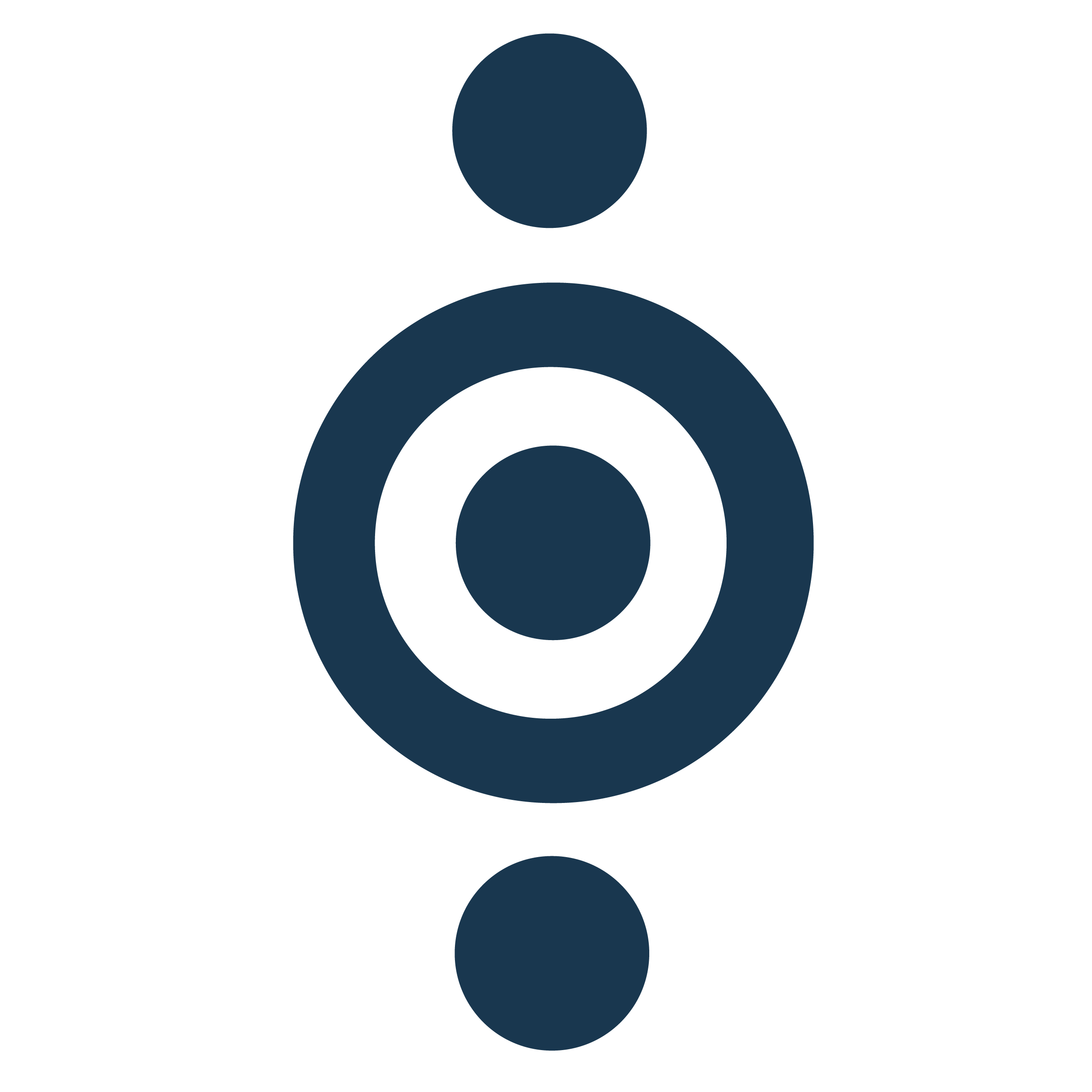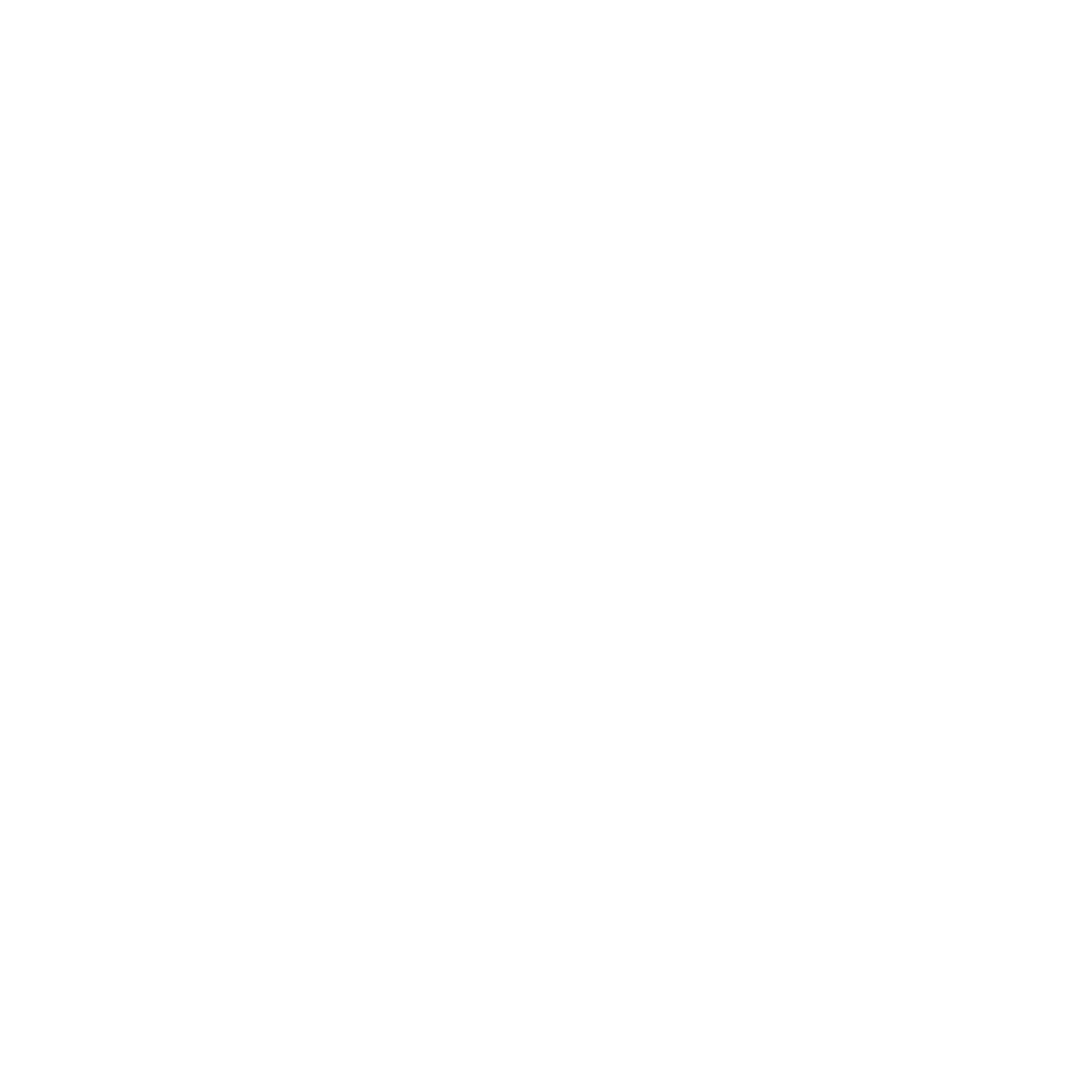Un día más encerrada en el transbordo de Ángel Guimerá, este último mes he salido de casa con 1h de antelación, por la huelga general más que nada. Y porque soy alérgica a los despidos prematuros.
Cada parada de metro se me hace una eternidad, y el carnet de conducir se me atraganta entre un sinfín de obligaciones que lo convierten en algo imposible de incluir en mi rutina. De momento.
Me reí yo sola, colgada de la barra del metro como un koala, recordando a Carlos tratando de convencerme para que me descargara esa maldita App de patinetes eléctricos. Poco antes de que congelaran el servicio en la ciudad por motivos que ni recuerdo ni me interesa. Faltaban regular algunos asuntos, imagino.
Pero es normal, se quedaban desperdigados por la acera, obstaculizaban las zonas peatonales y estéticamente, chocaba un poco. Valencia era una ciudad de las de siempe, ese rollito no acababa de cuajar conmigo. Pero volvieron a la carga, de repente estaban en todas las tiendas de deportes y grandes almacenes, y asomaba la cabeza algún que otro negocio de alquiler por minutos, con ese
aire tan inocentemente turístico.
A Carla le regalaron uno en navidad, y a Marcos, y a Andrea. Y de repente quedar con ellos era tenerlos esperándome 15 minutos. Mis amigos trabajaban duro en una coalición por arrastrarme al bando patinete, vivíamos lejos del centro, lejos de la uni, lejos los unos
de los otros… Pero de ninguna de las maneras iba a caer. Adoro caminar y ya me he acostumbrado a ir apurada de un lado para otro. Es algo así como una forma de vida. Detesto el transporte público, eso es verdad, pero no me veo manipulando uno de esos scooters, además… Tampoco parece algo demasiado cómodo.
Y toda esta cadena de creencias infundadas me llevó al desquicie el día en que mi cita del viernes noche, tras avisarme de que “pasaría a recogerme cerca de las 21:30”, se plantó en mi residencia con uno de estos. Me froté los ojos para creer lo que veía. Echaba de menos la época de mis padres, o sin ir más lejos, la mía propia, en la que “pasar a recogerte” venía de la mano de un polo, motocicleta, o cualquier cosa parecida. Puse los ojos en blanco. Lo mío era una autentica maldición. Borja se quedó un poco parado, supongo que esperaba que tuviera uno de estos y fuéramos surcando las calles románticamente sin contaminar ni molestar a nadie. Rápidos y ligeros. Optimizando el poco tiempo juntos que nuestras apretadas agendas nos permitían tener. Había algo diferente en su forma de llevarlo. Su postura desenfadada y la seguridad con la que lo había visto tomar las curvas me sugerían que pudo haber sido un autentico free-styler en otra vida.
Y entonces lo cacé, llevaba un accesorio que no había visto llevar a nadie nunca. Pero desde luego parecía algo de lo más sibarita.
-¡Ah! ¿Esto? Es Skroller
-¿Skr…?
-Skroller! El futuro, te lo aseguro. Cualquier rider vive un antes y un después de la conducción con Skroller.
Me mostré un poco escéptica, no quería tentar a mi curiosidad ni sucumbir a esa marea eléctrica que parecía estar plagada de puntos a favor. Pero desde luego, Borja parecía conducir en una nube de confort. Y eso sí que me dio un poco de envidia.
Por JACINTA SOSPEDRA